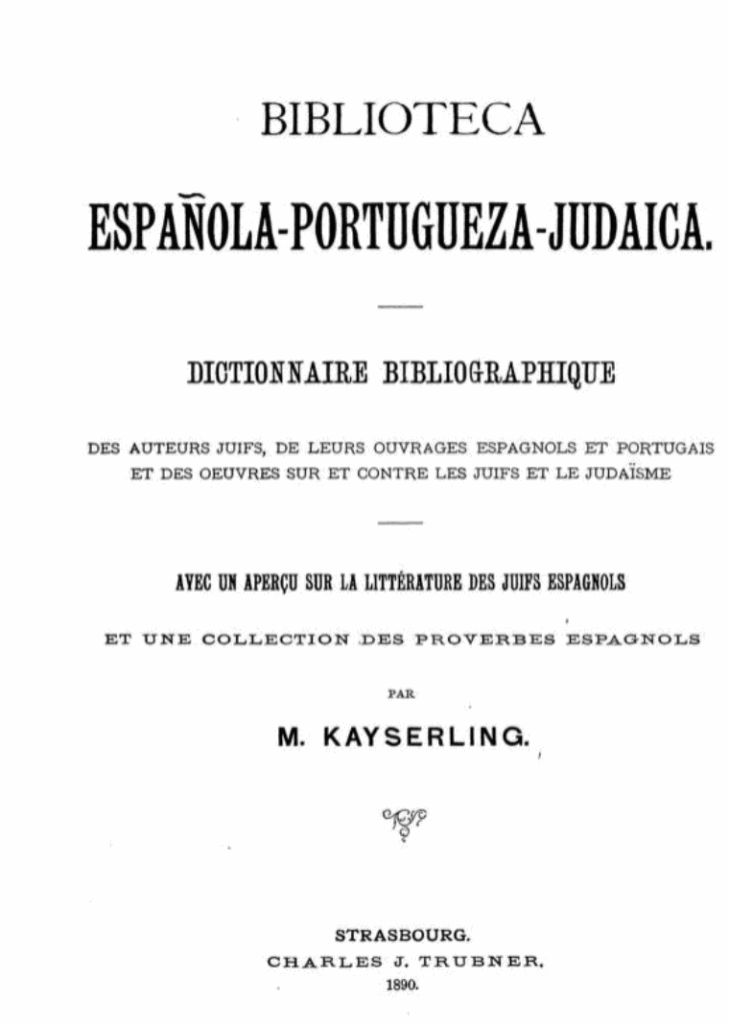PERASHAT VAERA: La verdadera misión de Am Israel

וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם, וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם, וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים. וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם
LA FRUSTRACIÓN DE MOSHE
La Parashá de la semana pasada terminó contándonos acerca de la frustración de Moshé Rabbenu por los pobres resultados de su misión ante el Faraón. Moshé le habla al Faraón, en nombre de Dios, y le pide que libere al pueblo judío de la esclavitud. La misión de Moshé fracasó totalmente y fue contraproducente. No solo que el Faraón no liberó a los esclavos hebreos, sino que los hizo trabajar más y en condiciones inhumanas. Los campos de esclavos se transformaron así en campos de concentración, donde el trabajo era un medio para exterminar a los judíos. Para peor, el pueblo culpa a Moshé por su desesperada situación. HaShem le dice a Moshé que tenga paciencia y que no se desespere. Que el proceso de la redención del pueblo judío va a ocurrir pero poco a poco y que a veces, entre un paso y otro paso adelante, hay que dar un pasito para atrás.
LA MISION REFORMULADA
Nuestra Parashá comienza con la reasignación de Moshé como líder del pueblo hebreo. Si observamos detenidamente los pesuqim veremos que ahora el objetivo final de la intervención Divina se redefine de una forma mucho más elaborada. Hasta ahora parecía que la meta era liberar a los judíos de su terrible esclavitud. Pero ahora vemos que este es solo el primer paso del «plan Divino». HaShem le presenta a Moshé la totalidad de Su plan. HaShem dice 1. los liberaré, 2. los salvaré, 3. los redimiré y 4. los tomaré como Mi pueblo (elegido) y así “Yo seré su Dios” . Esta es la primera vez que HaShem revela Su intención final: elegir un pueblo. Y le manifiesta a Moshé que ese privilegio recaerá sobre los descendientes de Abraham, Yitzjaq y Ya’aqob: el pueblo de Israel. Ahora Moshé entiende mejor el plan que él debe llevar a cabo. No se trata únicamente de “salvar” a los judíos de un inminente exterminio. Los esclavos hebreos, una vez redimidos, tendrán una misión importantísima, fundamental en el mundo: aprender y observar la voluntad Divina y transformarse así en el pueblo que representa al Creador del mundo y Sus preceptos de vida.
HIJOS Y ADEMAS: PRIMOGENITOS
Ser el pueblo elegido no se trata de tener más derechos. Todo lo contrario. Ser el pueblo elegido es como ser “los hijos de Dios”. Un padre es más exigente con su propio hijo que con otras personas. Un padre es menos tolerante de los errores de su hijo que de los errores de un extraño. Al aceptar la Torá, los judíos nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero HaShem no nos asigno solo como uno de sus hijos. Así le dijo Dios a Moshé (Shemot 4:22): “Así le dirías al Faraón: Israel es mi hijo primogénito”. En la antigüedad los hijos primogénitos tenían más exigencias que los demás hijos, pero gracias a esa responsbalidad el hijo primogentio era tambien el apreniz princpla del padre y quien acargaria con su legado. Al haber sido asignados como el hijo primogénito de Dios hemos contraído una larga serie de obligaciones y exigencias que regulan nuestra conducta. En el proceso de la liberación de Egipto, fuimos pasivos. HaShem es Quien nos rescató y nosotros fuimos salvados. Él luchó en nuestro lugar, y nosotros solo tuvimos que empacar nuestras pertenencias y partir. Pero en el proceso de transformarnos en el Pueblo elegido de HaShem no somos pasivos. HaShem nos ofreció la Torá y nosotros la aceptamos (qabbalat haTorá) y nos comprometimos a estudiarla y observarla y comportarnos como los representantes de Dios sobre la tierra.
TODO PARECIDO….. NO ES PURA CASUALIDAD
En el presente, tenemos nuestro Estado de Israel. HaShem con sus múltiples milagros en 1948, 1967 y hasta nuestros días nos ayudó a recuperar nuestra tierra y nos ayuda con permanentes milagros a defender la tierra de Abraham, Isaac y Ya’aqob . HaShem rescató a los sobrevivientes de la Shoá literalmente desde las cenizas, y luego sucedió algo muy parecido a lo que ocurrió cuando nos salvó de un inminente exterminio en Egipto: nos concedio una tierra de prosperidad en la cual podemos vivir independcities .
Pero siguiendo el modelo de la salida de Egipto debemos comprender que llegar a Israel es solo la primera parte de la ecuación. Es la salvación física. Nuestra misión como pueblo judío dentro y fuera de Israel es comportarnos como el Pueblo de HaShem. Yo creo que hoy Baruj haShem somos testigos de ese milagro: vemos como nuestros jóvenes vuelven a sus raíces. Están sedientos de saber y de aprender más sobre el judaísmo. Hoy se estudia Torá mucho más que en cualquier otra época de la historia de nuestro pueblo. Claro que también hay frustraciones, tropiezos y hasta retrocesos. Pero no olvidemos que los jajamim afirmaron que nuestra redención no va a ser súbita, sino que va a tomar tiempo: dos pasitos para adelante, y solo uno para atrás
VER ESTE TAMBIEN: https://conta.cc/3aEywJV